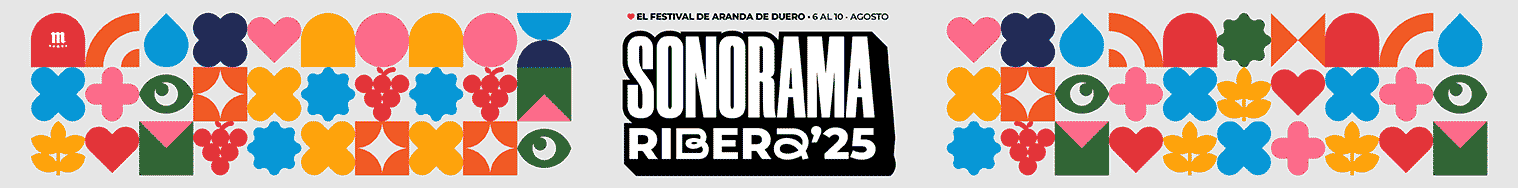El infierno de mi primer hijo no fue suficiente. Vayamos con alegría y fingida inconsciencia, como si fuera la primera vez, a jodernos de nuevo la vida. Segundo capítulo de “Qué pereza todo”, las reflexiones sin filtros sobre el inevitable y civilizado aburrimiento de existir, que arroja en este caso una conclusión básica: ser padre cansa
Malas noticias. Mi mujer quiere la parejita. Yo pensaba que la desgastante experiencia de criar a mi primer hijo le habría quitado las ganas de más. Que todo lo que había salido mal, o al revés de lo que pensábamos, que la enorme decepción que había sido enfrentarse a la carnicería que a menudo resulta un parto y a la criatura despiadada e incomprensible que siempre es un bebé, que toda la culpa derivada de no haber estado a la altura de las expectativas propias, de no ser la madre amantísima y el padre sólido y paciente que imaginaste ser, que las interminables semanas de soledad compartida con ese extraño que vino al mundo tan mal acabado, que el hartazgo de utilizar un protocolo de horarios militar como mecanismo de defensa frente al invasor, de escuchar consejos contradictorios de todo el que pasa por delante y se cree autorizado a dar su opinión, de hacer un casting inacabable de toallitas húmedas, baberos y tetinas, de ese lo estáis mimando de tu madre y del lleva poca ropa de la madre que parió a tu mujer, de meterle por el culo un tallo de perejil untado en aceite cuando lleva seis días sin cagar como si estuvieras tratando de sacar un grillo de su madriguera, y de estar atento al momento de la dilatación para apartarte antes de que salga en dirección a tu cara un sifón de preciosa mierda de bebé, de examinar con mirada de chamán el color y la textura de las cacas, de verte involucrado de forma involuntaria en constantes debates sobre el asunto con otros padres primerizos, enrolados en el mismo sacerdocio que tú, abrumados por las preocupaciones, aburridos, enfadados entre sí, de enfrentarse a pecho descubierto y sin ningún método científico a la peste invisible de los cólicos, de estar siempre cansado y en tensión, de no poder parar el carrito ni en los semáforos porque el niño se pone a llorar, de no dormir, de sentarte de madrugada en una banqueta de la cocina y poner el extractor a ver si el ruido blanco consigue dormirle de una puta vez, y lograrlo por fin una hora más tarde, y llevarle de regreso a la cuna como si fuera una bomba a punto de explotar y aterrorizado ante la posibilidad de que se vuelva a despertar y haya que iniciar el proceso desde el principio, yo pensaba que aquel ay, ay, ay permanente en el que vivimos durante la peor época de mi vida a causa de las ideas funestas sobre el bienestar del niño, a causa de si tomaba mucho o poco pecho, de si pesaba y media lo que decía el percentil, de si comía suficiente puré, de si estaba sordo, de si tosía, hipaba o bizqueaba lo normal, sería suficiente para que mi mujer hubiera entendido que ser padres es una cosa de veinteañeros y que traspasar ese razonable límite biológico significa asegurarte un destrozo de tu vida plácida de burguesito y una tortura alienante y feroz. Pero no. Ella quiere otro niño. Y sé que no hay forma de zafarme. Estoy jodido. Estoy bien jodido.
De repente, se me ha venido encima una pereza de domingo a la tarde, de camping en agosto, de cuarentón con dos gin-tonics de más.
Para los que no lo sabéis, os digo qué va a pasar. Ahora se ha puesto de moda entre algunas famosas explicar las dificultades de la maternidad, lo cual no está mal para compensar ese secretismo buenista que tira de espaldas, pero os voy a dar un punto de vista masculino que, la verdad, no os va servir de nada.

Estoy jodido. Estoy bien jodido
Mi mujer, ocupada como ha estado en interminables tareas domésticas y tratando a la vez de no descolgarse en su carrera profesional, me ha ignorado los últimos tres años, tratándome con un afecto condescendiente, como un conserje al que se le reclama para que purgue los radiadores, como un proveedor al que hay que pagar mensualmente el pedido. Pero, de repente, se pondrá romántica. Me empezará a observar con algo que se parecerá bastante al deseo. Abrirá el cajón de la lencería, montará cenas en casa, pondrá sobre mi cuerpo macerado su mirada de criador. Y yo, mientras la fecundo, disfrutaré temporalmente de su atención preferente. No la culpo. Es la biología, o el inconsciente, o qué sé yo. Algo más fuerte que ella, que la transforma en otro ser, como un gremlin que ha comido después de medianoche. Sin embargo, tampoco me engaño. En cuanto se quede embarazada, seré relegado de nuevo, tal vez de forma definitiva. Tendré que bajar del camarote la bañera y el cambiador y montar la cuna durante el séptimo mes, no sea que el niño se adelante (la primera vez la monté con esa antelación y de mala hostia para que me dejara en paz, pero lo hice en el pasillo y luego no entraba por la puerta, con lo que tuve que desmontarla y montarla otra vez). Me veré perdiendo el tiempo en los parques, que son como campos de concentración con tienda de golosinas, empujando un columpio como un galeote, haciendo que leo una novela para que otros progenitores plastas no me den su monotemática conversación. Volveré a mi papel de recurso, de porteador, de comparsa.
En fin, es el futuro. Lo haré, claro, porque no me queda otro remedio, pero esta desgana no me la quita nadie. Algún ingenuo pensará: pues niégate. Y yo le responderé: qué poco sabes. Cuando te toque a ti, harás también lo que te digan. Esto es así. Vete practicando la pose de machote con personalidad, chaval. Hazte de una vez un hombre de verdad.